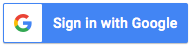“El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada” (Bécquer, Adolfo: 1871). Parece que fue ayer cuando mi papá me recitaba esos versos tan profundos, llenos de magia y pasión. Yo era pequeño, quizás tenía cuatro o cinco años, y la verdad no me importaba quién los escribió, solo navegaba en el éxtasis que producían esas rimas. Incluso, fue tan significante, que cuando estaba por nacer mi hermano dije que se llamaría “Jeremías, del alma mía”. Y así quedó su nombre.
Era tan cautivante esa semejanza de sonidos entre palabras, que se podría decir que aprendí a rimar y a confeccionar pequeños poemas, antes que a leer.
Decía Neruda: “Es tan corto el amor y tan largo el olvido” (Neruda, Pablo: 1924). Un día me ví leyendo e interpretando por mi cuenta esos poemas y descubrí que había más, más páginas por recorrer, más autores a quien admirar y más horas de lágrimas y miedo, de lectura. Aquellas rimas fueron sosegando su intensidad por un tiempo, ahora me sentía marinero. “La isla del tesoro”, “Moby Dick” o “Capitán de mar y guerra”, habían cautivado mi alma de minúsculo lector, invitándome a soñar con viajes en navíos que naufragaban en mares de ginebra, en donde la soledad era más densa que la niebla; ser valiente era algo normal.
Pero aquella valentía, que esos piratas en mí quisieron forjar, se vio corrompida por la descarnada oscuridad de Poe. Tuve que guardarme mis once años en el bolsillo, para entregarme al terror. Ya no me sentía un audulto, no era más que un niño acobardado que cada vez que veía gato negro, un escalofrío recoría mi cuerpo, pero terminaba accediendo a su encanto; cómo no iba a acariciarlo, pobre Plutón.
Habrían pasado unos cuatro años, cuando me encontré con otra pasión momentánea. Mi tío, eximio profesor de letras, me recitaba con su acento asturiano:
“Cuando la tarde se inclina
sollozando al occidente,
corre una sombra doliente
sobre la pampa argentina” (Obligado, Rafael: 1885).
Yo me perdía en la musicalidad de las estrofas del “Santos Vega” y sin darme cuenta, introducía mis ojos a las páginas de la literatura gauchesca. Así, como con la “Leyenda del mojón” o “El martín fierro”, me impregnaba de una prosa distinta de la que estaba acostumbrado, con historias alucinantes, que luego, de tanto leerlas, las recitaba de memoria.
Ya más grande, sucumbía al encanto de relatos patagónicos. Historias de yamanes y de la hegemonía Menéndez; Osvaldo Bayer, Richard Lee Marks o Luis Alonso Marchante, me trasladaban a diversas épocas, todas manchadas por el tinte de la sangre y la desigualdad.
Por eso, nunca me gustaron las novelas de adolescentes, sentía que eran poco en comparación con las que ya nombre. Creo que leí dos o tres, por obligación en el colegio: tienen una trama fácil y están escritas por el mercado, emboban a los lectores. En tercer año de secundaria, habiendo miles de obras literarias para elegir, nos dieron “Los ojos del perro siveriano” ¡Qué horror! Sentía, que luego de eso, no merecía volver a leer a Cortazar, ni a Verne, ni a Juan Ramón Gimenez. Por eso, mi camino de la lectura lo hice solo; bah, mediado por mi padre y mi tío, pero por fuera de las recomendaciones del colegio.
Así, con mucha incidencia de esos grandes maestros y cuantos otros que me faltan mencionar, fui creando mi propio estilo de escritura. Con las rimas de Bécquer, la dulzura de Neruda, la oscuridad de Poe, la luna, hostia santa, de Nuñez de Arce, el alma gitana de Lorca, los caminos de Machado, lo efímero del amor de Sor Juana, las historias de mi abuelo y tantos otros, que en mi mente guardo, fui construyendo mi humilde prosa.
Pero por más que sea un aficionado a la escritura, nunca dejé de leer y siempre vuelvo a las primeras lecturas. A veces releo “Platero y yo” y se me hace un nudo en la garganta, las lágrimas hierven en mis ojos y acabo llorando como un niño, desconsolado, como en la primera vez. Otras, “El monte de las ánimas” y el suspenso reina por unas horas en mi interior, como cuando me la relataban de pequeño. Y mi tesoro más preciado: “Cuentos a saltos de canguro” de Elsa Borneman. Aún recuerdo a mi maestra, de guardapolvo inmaculado y con esa voz más dulce que la miel, yendo línea por línea, pronunciando detenidamente palabra por palabra, mientras dentro mío se desataba un torbellino de emociones. Cada vez que vuelvo al libro, vuelvo con la seño, vuelvo a mi infancia feliz y por un momento parece que el mundo se detuviera, pero después caigo y todo sigue igual, la vida avanza a saltos de canguro.
En fin, hoy que mi colección de años ha crecido, puedo decir que sigo siendo aquel minúsculo lector que se enamora perdidamente, por periodos, de obras, que repercuten en mi vida y principalmente en mi escritura.
Me queda mucho por conocer, o al menos eso creo, y seguramente mañana vaya a la librería, camine con cautela por esos pasillos con olor a tinta fresca, mire con desprecio la sección de autoayuda o de novelas juveniles y siga, a paso firme , hasta llegar a la parte en donde están los poetas y sueñe con estar allí, entre esos grandes héroes de la literatura. Porque muchos sueñan con quedar en el bronce, yo me conformo con quedar en las páginas. Vale la pena.