Cuenta la leyenda, y lo sé de buenas lenguas, que en tiempos de dragones, brujas, magos y caballeros andantes hubo, en lo alto de una colina, un reino cuya soberana presumía de tener en su haber un incalculable tesoro. Algunos de sus súbditos preguntáronle tantas veces de qué se trataba, pero ella, sonriente y colorada, siempre respondía que no era de interés responder a tal afecto.
El rumor, al parecer, llegó por bisbiseos a oídas de muchos reyes sin señora a la que amar y, al saber que aquella reina no había sido desposada, fueron allí y reuniéronse ante las murallas de su ciudad. Llegaron reyes de todas las comarcas, regiones y territorios, a cada cual más apuesto y honorable, y la reina recibioles a todos de manera amable y bondadosa.
Los reyes contemplaron su belleza, igualable a la de Helena, y admiraron su talante por encima del de cualquier otra dama que hubieran conocido. Uno a uno presentáronse: llegaron reyes de Aragón, de Castilla, de la antigua Galia, del reino de Inglaterra e incluso del reino de Hungría. Se enorgullecía, la reina, al ver que su ciudad había cobrado tanto nombre más allá de sus fronteras y agradecíales la visita a todos los monarcas.
La reina, no obstante, no alcanzaba a comprender por qué tantos reyes se congregaron en su ciudad en fechas tan cercanas los unos de los otros y decidiose a consultarlo a su dama de compañía: «Sin duda me siento alagada, mas tu criterio quiero escuchar. Dime, pues, en confianza cuál es la causa de tantas visitas». De esta manera le inquirió y, desde luego, yo nada invento.
La dama, que conocía el motivo de tantas visitas y de tan buenos tratos, nada quería esconderle y de esta manera dirigiose a su alteza: «Estimada reina mía, he podido escuchar como aquellos hombres hablaban de su merced. Debe saber que ningún mal le profieren; antes bien, pude escuchar como la agasajaban con hermosas palabras. Quiero añadir a esta mi confesión que con su alteza, mi majestad y reina, quieren todos ellos desposarse. No me requiera la causa, señora, pues no escuché la razón».
La reina púsose la mano en el corazón que fuertemente latía. Abriéronsele los ojos llenos de perplejidad y, bien sabe Dios, por nobles razones ordenó a sus fieles súbditos que despidieran a sus majestades en su nombre.
Así lo hicieron y todos marcháronse cabizbajos de vuelta a sus reinos. Más un último rey llegaba en aquellos instantes pidiendo ser recibido por la reina. Ella hízole saber por boca de otros que se encontraba indispuesta, pero él decidió esperar.
Tantos soles y tantas lunas vio pasar cuando la reina se dignó a recibirle. Él, enorgullecido, se postró frente a ella y le refirió estas soberbias palabras: «Siete lunas y siete soles he visto morir para ser recibido por su majestad. Lo que deseo en mis tierras se me concede y lo que mis dominios no me dan lo consigo por uno u otro medio. He oído que un tesoro escondes en el reino y por él estoy aquí. Yo, señora, igualo y supero con creces cualquier bien que pueda ocultar su merced. Unámonos en sagrado matrimonio y lo que es ahora de uno, sea más tarde de los dos».
La reina, que en aquellos instantes sentíase dominada por el pavor, diose la vuelta y caminó hacia sus posaderas. Desde allí respondiole la propuesta mediante estas verdaderas palabras: «Rey de reyes crees ser, mas no eres más que un abandonado de Dios. Te confesaré, no obstante, la clase de tesoro que encierran estas firmes murallas para que, cuando vuelvas a tus tierras, pierdas la sesera al pensar que lo que tan cerca tuviste y lo que tan valorado está, has sido incapaz de obtener. Mi tan preciado tesoro me ha sido entregado por el Altísimo, mi Señor, y es único en todo el orbe. Más preciado que el diamante y más costoso que todo el reino de Inglaterra, de donde provienes. Cuidado lo he desde que nací, pues, como digo, es mi bien más preciado, ¡y no me faltan riquezas! Según parece, ahora que comprendo, mi fortuna ha congregado a reyes de lugares muy distantes. Han venido del norte y del sur, los del oeste llegaron deprisa y los del este, por muy lejos que estuvieran, también dignáronse a venir. Ahora bien, ¿crees de veras que superas, o incluso que igualas mi tesoro?»
Así sentenció la reina, y el rey inglés apartole la mirada y contemplose sus ropajes. Con la cabeza bien alta diose la vuelta mas no sin antes decir: «Esconde bien tu preciado tesoro, pues no terminará un ciclo lunar antes de que encuentre lo que busco».
La reina asustose al principio, pero pensó que tenía altos muros y valientes soldados, por lo que la angustia menguó. Rápidamente, ordenó a sus soldados armarse para una próxima batalla y mandó que en las torres de guardia permaneciera siempre un hombre. Armáronse los soldados y los nobles campesinos de la ciudad para defender sus tierras, a sus hijas y mujeres, y esperaron las noticias del rey inglés que no tardaron en llegar.
Sucedió lo esperado y el rey declaró la guerra enviando un emisario que pronosticó que llegaría el rey y sus tropas en apenas dos días. Tres días antes de la luna nueva como bien vaticinó.
Las tropas inglesas que se contaban por miles dejábanse ver ya en el horizonte cuando el general de batallas organizaba las tropas. Los arqueros, de anchos brazos, subiéronse a los fuertes muros, los caballeros junto con sus soldados, de nobles escudos, esperaban al otro lado de las altas puertas y unos pocos aguardaban dentro de la ciudad. De todas partes del reino llegaron guerreros, caballeros y otros muchos soldados a defender la ignorada, pero confiada causa de la reina. No obstante, y para la desgracia del reino, de nada sirvió.
Los soldados ingleses, mayor en número y en experiencia, derribaron los firmes muros y prendiéronle fuego a las viviendas de la extensa ciudad. Una vez vencida la guerra, el rey inglés dispuso sus tropas de manera estratégica para que, fuera por donde fuera la reina, no pudiera escapar. Al poco rato uno de sus nobles soldados, dando voces victoriosas, entregósela y púsola de rodillas frente a su caudillo. Éste, al verla le articuló las siguientes palabras: «Reina estúpida, por una injusta causa han perecido incontables soldados, damas y pronto lo harán los niños. A tu equivoco parecer Dios me ha abandonado, mas no veo que te auxilie al oír tus lamentos. ¿De qué reino vas ahora a ser reina? No te quedan muros ni ciudad, ni súbditos ni soldados, pero retienes algo en tu haber que le pertenece al justo vencedor de esta sangrienta batalla. Ahora que los perros vivirán mejor que tú y este tu tesoro ya no te valdrá, hazme su poseedor y contemplarás que, aunque rey y general que te ha derrotado, puedo mostrar algo de compasión».
Arrodillada la reina púsose la mano en el corazón, por encima de sus sucias vestiduras. El soldado que la sujetaba se mofaba de ella tirándole de la cabellera y el rey, impaciente, esperaba una respuesta y la reina díjole lo siguiente por contestación: «Rey mediocre, si bien hoy has vencido sobre los hombres, mañana caerás ante Dios. No tienes poder sobre mí, pues a Él pertenezco que es Soberano en todos los territorios y verdadero Monarca de todos los reinos. Mi tesoro a buen recaudo lo guardo y, puedes dar por presupuesto que no te haré entrega de él».
Enfurecido el rey desenvainó la espada y púsole el filo en el cuello. Los ojos de los reyes se entrecruzaron y él entendió que estaba dispuesta a morir. En aquel instante, diose cuenta de que la reina no tenía nada que perder y que la muerte sería mejor que la vida que le había anunciado anteriormente.
«Entiendo», dijo entonces el rey, «mas no será hoy tu final. Soy joven, ayer era un muchacho, tengo tiempo para encontrar el tesoro. Si tan único dices que es, será inconfundible para mis ojos cuando lo vea, entretanto dejaré que los soldados te acaricien».
El rey marchose riendo y ordenó el hurto del palacio. Los soldados que estaban con la reina contemplaban entonces su hermosura y quisieron de ella aprovecharse. Comenzaron a rasgarle las vestiduras, sin embargo, la reina irritada hizo uso de su carácter para desenvainar la espada de uno de los soldados y clamó al cielo este lamento: «Dios mío, tú me diste este tesoro y a buen recaudo lo he conservado estos años. Las arpías a las que ahora amenazo con esta afilada hoja son la causa de mi hecatombe. A ti me consagré y cumplo mi promesa, lo mismo a ti te imploro, pues soy la causa de tu venida y contigo hoy me reúno».
Clavose la espada en la garganta y desplomose el cuerpo en la polvoreada arena. Los soldados cruzaron atónitos sus miradas, y el rey habiendo escuchado sus puras palabras llegó donde yacía la reina. Manchose las manos de sangre al acariciar su rostro, y postrado frente a ella se lamentó.


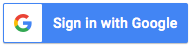
Impecable cuento amigo, una muy buena narrativa, me gustó mucho.